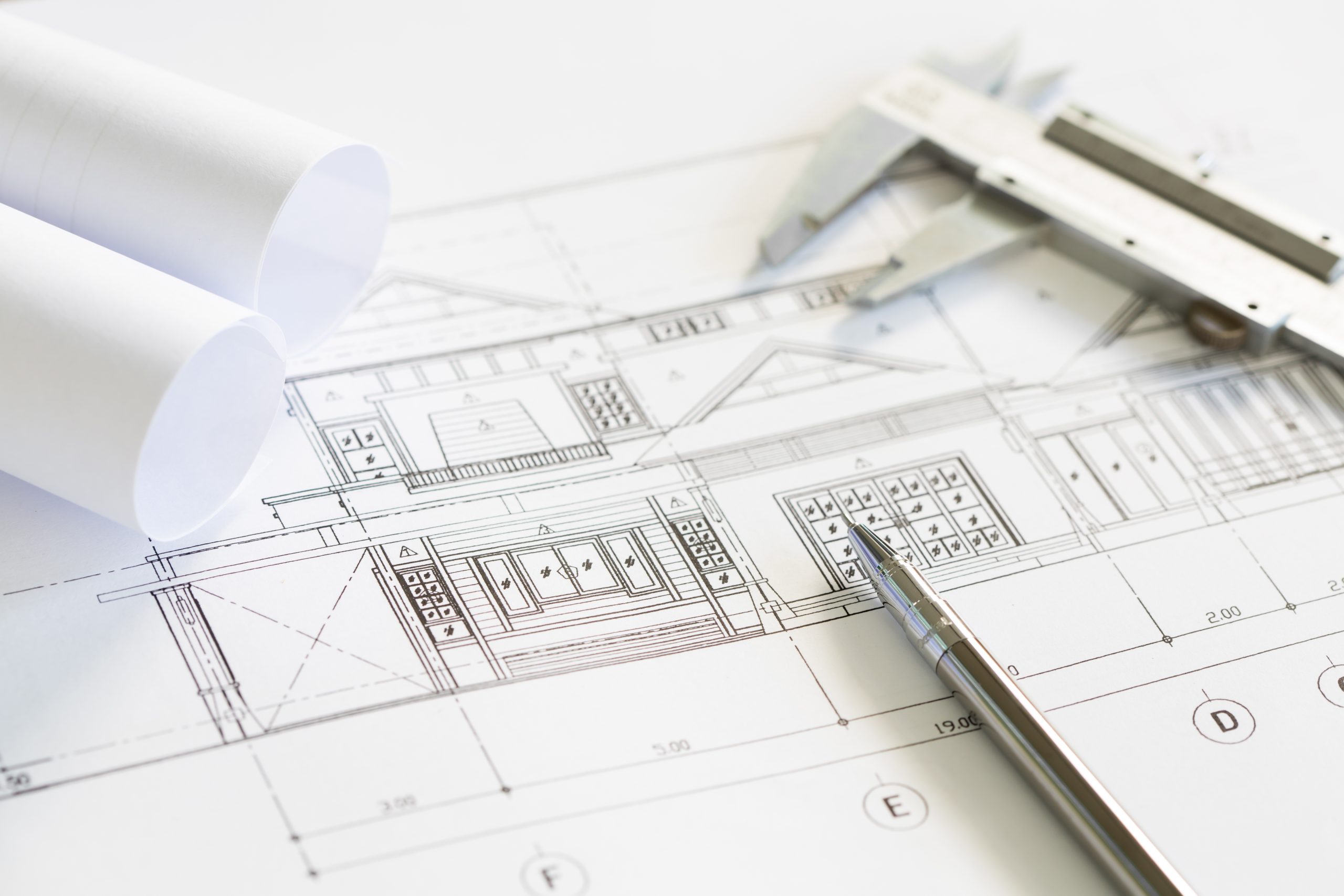Con un panorama apocalíptico en el que estoy rodeado de familiares, amigos y conocidos infectados de la COVID y yo, milagrosamente, sigo escapando de ello, cada vez que me pongo a pensar sobre qué escribir en esta mi tradicional columna mensual solo acude a mi cabeza el monotema. Así que me desahogaré dando algunas opiniones desde mi cosecha de gestor sanitario.
Una primera definición para centrar el tema: las vacunas son medicamentos biológicos que, aplicados a personas sanas, provocan la generación de anticuerpos o defensas que actúan protegiéndolas ante futuros contactos con los agentes infecciosos contra los que se vacunan, evitando la infección.
Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido a la humanidad. Previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y fatales secuelas. Extraordinario descubrimiento que yo solo comparo, sin apenas rigor, con la aparición de los antibióticos.
Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas no vacunadas, pero que son susceptibles de la enfermedad y que viven en su entorno.
Mediante ellas, hemos conseguido erradicar enfermedades que eran mortales para la humanidad, tales como la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la difteria y, en otras como la tos ferina, el tétanos, la hepatitis B, las meningitis, o el ébola, recientemente, se está consiguiendo su casi total control.
La experiencia de la COVID ha implicado al mundo de las vacunas en múltiples aspectos. Empezando por el reconocimiento generalizado de la importancia de las enfermedades transmisibles de carácter vírico (con escasos recursos terapéuticos) y continuando por el papel esencial de las vacunas para poner fin a la pandemia y, al menos, alcanzar la deseada endemia (¡quién iba a pensar que diríamos esto!). Y sin olvidar la importancia del efecto de grupo (no sé el por qué de llamarle manada o rebaño, ¡ni que fuéramos ganado!), en la protección individual y colectiva.
Como siempre trato de ser optimista, el hecho es que, durante la pandemia ha mejorado el conocimiento general sobre la importancia de actualizar los calendarios vacunales individuales (¿quién recordaba dónde estaba su cartilla de vacunación? Yo, desde luego, no), saber cuándo es importante una dosis de recuerdo, las indicaciones de nuevas vacunas según edades o las vacunaciones aconsejables en situaciones especiales, como viajes algo más exóticos, embarazos o inmunosupresiones, por ejemplo.
Y aquí es donde quiero introducir uno de los elementos del título general de este artículo, concretamente el segundo: la comunicación.
Siempre lo había sido, como disciplina reconocida, pero cuando más se vio la necesidad de contar con una comunicación para la salud con todos los condicionantes éticos precisos fue particularmente claro hace años, durante la crisis del ébola, caracterizado por las predicciones tremendistas de tasas de infección, los rumores y el pánico generalizado de la población mundial.
Para abordar esta tendencia lamentable hacia el caos informativo, hace solo siete años, los medios de comunicación de masas, los expertos en salud global y las organizaciones internacionales de desarrollo realizaron una llamada urgente al desarrollo de una comunicación para el cambio social y de comportamiento para complementar los esfuerzos en sanidad global, y para contener la propagación del virus del ébola.
“Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido a la humanidad”
Aunque no era la primera vez que se había producido esta declaración. Ya anteriormente, en el año 1997, la Organización Mundial de la Salud desarrolló unas máximas para la comunicación eficaz de la salud y sus riesgos, con el fin de facilitar una comunicación efectiva de la crisis de las “vacas locas”.
Posteriormente, en el año 2015, como hemos dicho anteriormente, se adaptaron mediante el aporte de expertos en comunicación y alfabetización en salud para crear una guía útil que ayudara a sus colegas a luchar contra el ébola y contra futuros brotes. Y aquí aparece una palabra fundamental, también de nuestro título, la alfabetización.
Otras áreas como la vacunación, relacionadas con la prevención de enfermedades infecciosas, también requirieron habilidades comunicativas de carácter centralizado, creíble y con base científica, muy correctas éticamente, y tratadas desde entonces, sobre todo en su nivel de fiabilidad contrastada.
Hago mucho hincapié en esto porque, desgraciadamente hasta entonces, estas características eran erradas o con mala fe en muchos casos. Los comunicadores de entonces, aún muy vivos, deben entonar su parte de mea culpa.
Y dentro de esa pésima comunicación realizada hasta hace bien poco todavía, hoy crecen los movimientos que rechazan las inmunizaciones, o sea, las vacunas, pese a llevar desde el siglo XVIII, probando su eficacia y salvando vidas.
Se calcula que, aproximadamente, un 5% de la población de países desarrollados rehúsa cualquier tipo de vacuna, contra toda lógica científica y a pesar de la acumulación de evidencias (en cientos de millones de casos) de su efectividad y seguridad. Hay poco que hacer para convencer a esta población, porque sus motivaciones están más en el sentimiento y en la creencia que en la ciencia y los datos.
Esa proporción de ciudadanos que, preguntados sobre la opción de vacunarse o de recomendar la vacunación a sus hijos o familiares, dudan, la negocian, la posponen, la olvidan o simplemente dejan pasar el tiempo sin tomar una resolución es muy variable (10-50%), es sensible a los cambios provocados por las noticias cotidianas y responde a las opiniones de los influyentes sociales.
La duda es perfectamente legítima y necesaria, particularmente cuando los efectos de la pandemia son tardíos tras la infección (virus del papiloma), afectan primordialmente a subpoblaciones o cuando ocurren lejos de casa (ébola).
A este grupo de escépticos o dudosos debemos dedicar todos los esfuerzos y recursos pedagógicos para mejorar la comunicación, la resolución de dudas, la información sobre el método de toma de decisiones, el valor de la ciencia sobre la creencia, explicar la importancia de vacunarse y los impresionantes logros de la vacunación, la reiterada confirmación de la seguridad vacunal, la inevitabilidad de algún efecto secundario real o percibido y la siempre difícil necesidad de equilibrar riesgos y beneficios.
En la reciente COVID de nuestros días, los bulos más conocidos son:
- Las vacunas producen esterilidad.
- La utilidad de los test es falsa.
- Los microchips de Bill Gates que se introducen en cada organismo para controlarnos y dirigirnos.
- La lejía cura la COVID.
- Son las redes de telefonía móvil las que transmiten la enfermedad.
Las razones por las cuales hay gente que rechaza un tratamiento que ha mejorado la salud global de forma probada son complejas. La comunidad científica, médica y de salud pública sigue arrojando datos que evidencian el valor de la inmunización.
Pese al probado valor de la vacunación, defenderla resulta, en ocasiones, difícil. No existe un frente general común para promover la vacunación, como es evidente en categorías específicas de enfermedad como el VIH, ciertos cánceres y la diabetes. Además, existe un malentendido entre los políticos y el público acerca de la importancia de la inmunidad de grupo, por el que se piensa que la vacunación de solo un porcentaje de la población es suficiente para proteger a la comunidad entera frente a la enfermedad.
Está claro que los riesgos en la prevención y respuesta ante futuros problemas con enfermedades infecciosas siguen siendo elevados.
Urge una reforma más profunda de los sistemas nacionales y mundiales para evitar tantos niveles de sufrimiento, muerte y caos social y económico en futuras epidemias continuando lo que sucedió con la pandemia del sida, que puso la salud global en la agenda mundial o la crisis del ébola que supuso un punto de inflexión sobre cómo el mundo previene y responde a las epidemias.